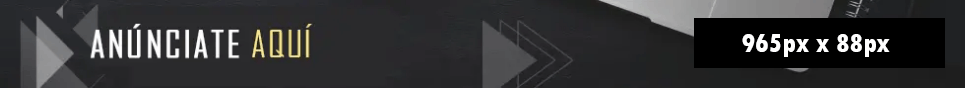Cuatro años después de Ida, que ganó el Oscar a la Mejor Película en Lengua Extranjera, Paweł Pawlikowski regresa con Guerra Fria, una historia trágica de amor durante la Guerra Fría.
Wiktor (Tomasz Kot) es un músico que viaja por las aldeas para recopilar la herencia musical polaca. Durante las audiciones, conoce a la joven Zula (Joanna Kulig), una cantante impetuosa,  pero con la voz divina. Wiktor se enamora de su hechizo y la contrata para bailar y cantar en su compañía, la que compartirá esta cultura popular. Este, perdiendo su libertad como músico y negándose a servir como herramienta de promoción para el régimen, convence a Zula para que huya con él al extranjero. Pero en el momento de la partida, ella cambia de opinión y continúa su carrera como cantante.
pero con la voz divina. Wiktor se enamora de su hechizo y la contrata para bailar y cantar en su compañía, la que compartirá esta cultura popular. Este, perdiendo su libertad como músico y negándose a servir como herramienta de promoción para el régimen, convence a Zula para que huya con él al extranjero. Pero en el momento de la partida, ella cambia de opinión y continúa su carrera como cantante.
En su primera parte, el filme sugiere que el director quiere tratar en profundidad la política del país al comienzo de la Guerra Fría. Pero Pawel Pawlikowski toma la decisión audaz de permanecer en la superficie de estos elementos para enfocarse en la historia de la pareja en su segunda parte, con apuestas totalmente diferentes. Así, el cineasta conecta las elipses y salta en el tiempo. De una escena a otra, pasan varios años y también podremos ver a la pareja reunirse y volver a salir, cruzarse y extrañarse. Todo, reducido en tan solo una hora y media. El cineasta va al grano, pero permanece en momentos preciosos, al igual que estas primeras miradas de Wiktor (apoyado en un espejo) hacia Zula (apoyada en un piano, que se puede ver en la distancia).
Por supuesto, a veces es difícil sentirse totalmente involucrado para que el director pueda moverse sobre sus personajes y sus problemas (o al menos en apariencia). Pero es precisamente este lado apresurado el que le da a la película su parte de la tragedia humana. Porque los problemas de Wiktor y Zula provienen en gran parte de ellos mismos y de sus diferencias ideológicas. Wiktor tiene una visión artística, cuando Zula, más pragmática, piensa sobre todo alejarse de los hombres (su padre es el primero). Y si toda la musical y melancolía de Tomasz Kot nos mueve, la mirada dura en la cara de ángel de Joanna Kulig ofrece un contraste sublime.
El retrato de este proceso mecánico, en el que las fuerzas y restricciones políticas, culturales e históricas parecen actuar más allá de las decisiones y la voluntad de los individuos involucrados en él, es, como mucho, el aspecto más interesante y efectivo de la película de Pawelkowski. Similar a su última película Ida (2013), este nuevo filme también está diseñado con imágenes ajustadas, casi cuadradas, en blanco y negro, en las cuales las figuras a menudo se pierden en las líneas rígidas y formas de sus alrededores. El ritmo también es más rico y más elíptico: las escenas a menudo se interrumpen bruscamente, se reducen a miradas, gestos y frases individuales por el cambio abrupto y los saltos en el tiempo, como el del staccato, a menudo grandes.
De este modo, la película desarrolla un gesto sereno y endurecido, que siempre indica que, aunque los personajes pueden pensar que todavía tienen que contar y hacer todo tipo de cosas, en verdad todo lo que ya se ha dicho y hecho se ha hecho. Es un estilo que no quiere detenerse en el desorden y las múltiples formas de autoengaño que determinan la acción humana, un estilo que es capaz de revelar las estructuras impersonales que subyacen a este supuesto auto-determinado (o al menos de sentimientos y experiencias individuales) para ocultar la acción.
Cuando Viktor y Zula se reúnen nuevamente después de años de separación en París, solo se ven como dos enamorados paseando por las calles, a esto le sigue un beso y la confirmación de que ella es la mujer de su vida. En la brevedad de esta secuencia, Pawlowski trae el desarrollo y giros de su historia en lugar de poder realmente darles forma. Así, Zula explica en su exilio parisino que su vida en Polonia fue muchas veces más feliz. Sin embargo, uno simplemente pierde el material visual (las observaciones y las impresiones sensoriales) para poder clasificar esta afirmación o poder relacionarse con ella de alguna manera, y como muchas otras cosas en la película de Pavlovsky, cuelga como una mera afirmación en el espacio.
Pero detrás de las formas estériles de la historia de amor, surge otra estructura: una serie abstracta e intangible de transformaciones que tienen lugar a nivel musical, o más bien: las que realiza la música. Porque en sus inestables vidas, Viktor y Zula son arrojados no solo de un lugar a otro, sino sobre todo de una forma de expresión musical a otra. Después de un tiempo juntos en el Coro Nacional de Polonia, Viktor tiene episodios cortos de jazz y composición para películas, mientras que Zula primero se convierte en intérprete de canciones francesas y luego cantante de éxitos polacos, acompañada por una gran banda con un traje de mariachi y vestida con una peluca teatral. No solo las diferentes culturas y sistemas políticos dan forma a los personajes en el filme, sino también sus discursos. Así que no hay hogar, sino también (o sobre todo) los diferentes ritmos y mundos sonoros de la música. El verdadero drama de la película está, por lo tanto, en un gran malentendido: la música es tratada como portadora de todo tipo de promesas, pero las cuales realmente no se canjean.
De una gran delicadeza, y no carente de cierto humor, Guerra Fría nos envuelve como en una sábana de algodón. Él pone la emoción a través de los ojos, incluso si la empatía no siempre es obvia. Se beneficia del excelente trabajo de Paweł Pawlikowski en términos de composición de planos, con momentos de gracia sin los cuales la película ciertamente no tocaría tanto. Demasiado moderado, y nuevamente queriendo condensar por poco tiempo casi diez años de relación cargada de trampas, esta nueva cinta de Pawlikowski carece de calor para ignorarse, sin embargo, nos regala uno de los mejores romances de los últimos años.